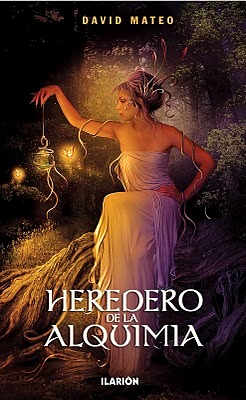Heredero de la alquimia
No es infrecuente utilizar la historia como inspiración para una novela de fantasía. De hecho, incluso podemos hablar de todo un subgénero, el de la fantasía histórica, que encontramos a mitad camino entre ambas corrientes (el maestro absoluto sería Tim Powers, y en España el principal referente sería Juan Miguel Aguilera). No es, sin embargo, el punto medio el único lugar de encuentro posible. Ya en los años del pulp muchos autores, Robert Ervin Howard entre ellos, tomaban prestados escenarios, civilizaciones o incluso simples nombres evocativos para construir sus universos ficticios.
Con «Heredero de la alquimia», David Mateo se vendría a situar en este continuo algo escorado hacia la fantasía, buscando inspiración en la convulsa situación de la región de Canaán, hacia mediados del tercer milenio antes de Cristo, con las ciudades de la Pentápolis (Sodoma, Gomorra, Adama, Sedoim y Segor) amenazadas por los ejércitos sumerios de Ur-Nungal, hijo y heredero de Gilgamesh. Y ojo, que he utilizado la palabra «inspiración» con toda intención, pues según las escasas fuentes de que disponemos (básicamente los libros del Génesis y de los Reyes de la Biblia) fue Chedorlaomer, rey de Elam, quien atacó la Pentápolis en respuesta a un levantamiento de los estados cananitas vasallos de su imperio, unos seis siglos después de la muerte de Gilgamesh.
No hay pues que tomar «Heredero de la alquimia» como un tratado de historia. El mismo prólogo ya avisa de la naturaleza inexacta de las referencias, aunque quizás más que inexactas habría que inventarse otro término para definirlas, quizás «paraexactas». El mundo que nos presenta el autor es un Canaán alternativo, con ciertas semejanzas con nuestro pasado, pero divergente en multitud de detalles. No siendo el más insignificante de ellos la presencia de la magia, en forma de cultistas (seguidores de una especie de Cábala levítica), taematurgos (practicantes de una especie de brujería que en ocasiones parece invocativa) y criaturas míticas, como las ninfas, los trolls o los gigantes nefilitas.
El agente desencadenante de la trama es Agrid Saladân, descubridor de la nueva ciencia de la alquimia, un poder herético codiciado por muchos, que en medio de los peligros conjurados por la invasión sumeria se antoja como un elemento desequilibrante, capaz de decantar la balanza tanto a favor como en contra de la destrucción de la Pentápolis (y, a la larga, capaz de evitar la conquista del mundo conocido, y en particular Egipto, por los ejércitos de Ur-Nungal).
Más o menos con este propósito parten de Tebas la sunu (maestra médica) Neferet (que es, además, cultista) y su discípulo Akbeth, en visita consultiva a Sodoma, donde una extraña criatura desconcierta a los sabios y alerta a los gobernantes de potenciales peligros. Desde allí, en misión encomendada por las Hadas (seres sobrenaturales, cuya presencia en el mundo mortal preconiza el caos), parten en pos de la pista del Alquimista, presunto creador de los engendros, perdida doscientos años atrás en la región circundante al Mar Muerto.
La narración asume las formas de la fantasía épica para seguir las andanzas de Neferet y Akbeth por esta Canaán donde el mito se entrecruza con la historia y ésta con la invención pura. David Mateo entreteje un tapiz barroco, donde al menos encontramos dos hilos principales. Por un lado, sobre la región se cierne la sombra de la invasión sumeria, una amenaza que no llega a asumir el protagonismo de la novela, aunque se adivina como el tema principal de una narración mayor, que trasciende los límites de esta novela y promete desarrollar todo su potencial en títulos posteriores. Por otro, tenemos el periplo de maestra y discípulo, mientras desentrañan el misterio del Alquimista. Incluso podría destacar un tercer hilo, que zigzaguea entre los otros dos, se apropia ladinamente del protagonismo y acaba constituyéndose en el eje vertebrador de «Heredero de la alquimia»: la evolución de Akbeth.
El entusiasmo con que se acepte la novela depende en parte de la predisposición a entrar en el juego referencial propuesto, donde tan pronto tiene cabida una interpretación sui géneris del Antiguo Testamento como la mitología nórdica (la religión profesada por la ninfas… entre las que encontramos la subraza de las hespérides). De igual modo, la descripción de ciudades y personajes sería más propia de una Edad del Hierro que de la Edad del Bronce (media en el caso del Cercano Oriente, donde se extiende entre el 3.300 y el 1.200 a.C.). Incluso ciertas actitudes y parlamentos son inapelablemente más modernos. Todo lo cual envuelve la historia en brumas anacrónicas que echarán para atrás a los puristas (aunque también permite la inclusión de múltiples guiños al lector).
Mi principal objeción, sin embargo, tiene más que ver con el ritmo y la estructura que con el contenido. Percibo en la novela una carencia de enfoque. La historia queda a menudo ahogada por la prolijidad de las escenas (muchas de ellas extremadamente sugerentes tomadas por separado), y el desdoblamiento entre las subtramas antes descritas no ayuda precisamente a fijar el discurso. Hay en «Heredero de la alquimia» necesidades contrapuestas, nacidas de la mezcla de varios arquetipos literarios: desde un viaje de descubrimiento de maravillas al estilo de «La Odisea», hasta un rito de pasaje en que se haya embarcado Akbeth, pasando por el planteamiento del conflicto dual entre Sumer y la Pentápolis (y sus dioses respectivos). Cada uno de estos modelos exige sus propias pautas de suministro de información y de construcción climática, y la falta de definición provoca desconcierto y obliga a sostener toda la historia en la inmediatez de las escenas aisladas.
Tampoco los personajes acaban de ser convincentes. Demasiado pasivos. Se limitan a seguir instrucciones. Creo que hasta la página 350 Neferet no resuelve por sí misma una disyuntiva, y hay que esperar hasta la 600 para que Akbeth haga lo propio. Lo normal es verlos empujados de aquí para allá, siguiendo las indicaciones de tal rey o tal Hada en el mejor de los casos y forzados por las circunstancias en el peor (aunque las peores circunstancias siempre acaban llevándoselas los «extras», que no sobreviven a uno solo de los encontronazos de los que los protagonistas se salen con bien… o a lo sumo con algunas magulladuras).
Ojo, existen giros inesperados (y coherentes), sólo que casi nunca involucran la acción directa de los protagonistas. Por otra parte, el grueso de los mismos los encontramos en la subtrama del Alquimista (la de la invasión sumeria está poco desarrollada, y la de Akbeth no deja de ser una variante sobre la figura del Elegido), donde abundan las falsas impresiones y las revelaciones que nos obligan a replantearnos nuestras suposiciones, pero para disfrutarlos debemos realizar el esfuerzo de destilar esa faceta en concreto, desvinculándola del resto de la novela (demasiadas páginas dedicadas a otros menesteres).
«Heredero de la alquimia» es una obra que aúna virtudes y defectos (aquí me veo forzado a mencionar también las erratas, que no son tantas como se ha llegado a comentar, pero sí distraen en ocasiones de la historia). Una inventiva arrolladora junto con una estructura problemática. La impresión global se supedita pues a lo que busque el lector en sus páginas (o quizás se expresaría mejor como «lo que encuentre»). En cualquier caso, puebla sus páginas un pasado fascinante, un Canaán que nunca existió en la realidad. Aunque para eso está la fantasía: para enmendarle la plana a la realidad.
Otras opiniones:
- De Anabel Botella en La Ventana de los Libros
- De Anika Lillo en Anika Entre Libros
- En Athnecdotario Incoherente
- De Enric Herce en Nudo de Piedras
- De Fernando Martínez en Ociozero
- De Mariano Villareal en Literatura Fantástica
- De Juande Garduño en Crónicas Literarias
- De José Luis Mora en Sueños de un Espectador
- De Pepa Casino en Trazos en el Bloc
- De Alejandro Serrano en Fantasymundo
Otras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto: